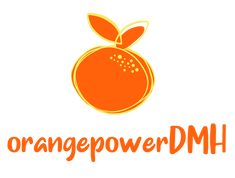POEMAS
Gran parte de los textos poéticos que siguen pertenecen a una colección de más de 90 poemas, publicados en formato de ebook en septiembre de 2019 aquí.
SOL
©2011 Delfina Morganti Hernández
Los afrodisíacos rayos del sol
proyectándose estaban sobre la hierba;
me pregunto si aún impresos están
dibujando aquel arco iris, como en madreselvas.
Todos y cada uno de esos colores
asediaban a las sedientas piedras;
alimentaban radiantes a los árboles,
se impregnaban en raíces y cortezas.
Celosas las aves
se echaron todas a volar,
se conformaron con jarabes,
se consolaban con otro manjar.
Y las sombras que rechinaban
si algún rayo las quería rebozar
no sabían que el sol tenía para rato,
para todos, hasta para el Paraná.
Una retina que los observaba, mas,
pleno, el sol, continuaba su hazaña,
que generoso compositor de músicas varias,
solo de noche culminaría su danza.
proyectándose estaban sobre la hierba;
me pregunto si aún impresos están
dibujando aquel arco iris, como en madreselvas.
Todos y cada uno de esos colores
asediaban a las sedientas piedras;
alimentaban radiantes a los árboles,
se impregnaban en raíces y cortezas.
Celosas las aves
se echaron todas a volar,
se conformaron con jarabes,
se consolaban con otro manjar.
Y las sombras que rechinaban
si algún rayo las quería rebozar
no sabían que el sol tenía para rato,
para todos, hasta para el Paraná.
Una retina que los observaba, mas,
pleno, el sol, continuaba su hazaña,
que generoso compositor de músicas varias,
solo de noche culminaría su danza.
- - - - - - -EN Rosario, blog De Artículos y Revisiones.
UNA MUJER QUE CORRE
©2019 Delfina Morganti Hernández
mejor que no corra sola
mejor que no vaya de noche
mejor que no corra rápido
mejor que no vaya tarde
mejor que use un calazado más fuerte
mejor que no lo ande contando
mejor que ni se le ocurra competir
mejor que no corra feliz
mejor que no vaya confiada
mejor que no corra
mejor que directamente
no corra
mejor que se dedique a otra cosa
mejor
mejor que no vaya de noche
mejor que no corra rápido
mejor que no vaya tarde
mejor que use un calazado más fuerte
mejor que no lo ande contando
mejor que ni se le ocurra competir
mejor que no corra feliz
mejor que no vaya confiada
mejor que no corra
mejor que directamente
no corra
mejor que se dedique a otra cosa
mejor
- - - - - - -EN español, el origen, en Las lenguas que me habitan. The languages within me. Les langues dans ma peau.
SUERTE DE TENERTE TENGO YO
©2019 Delfina Morganti Hernández
Porque puede que los vientos cambien de dirección,
y olvides tú la mía;
porque la brisa dejará algún día de respirar,
y así ocurrirá también conmigo,
este mensaje te envío
porque antes quiero confesar:
Querido amigo, con tanta facilidad
podrán otros pronunciar este nombre,
pero en mi corazón solo atesoro la verdad
de las palabras más nobles.
El camino de la vida que hoy andamos
algún día llegará a su fin;
mas cuando lo haga, no lo olvides,
fue la vida que amigos nos quiso, así.
Vive cada día al máximo, te imploro,
y no dudes de que en mí puedes confiar.
Yo nunca te defraudaría.
¡Ni por cien años de otra felicidad!
El Día del Amigo no sucede
una sola vez cada año;
para mí la amistad no tiene edad
ni fecha ni color ni tamaño.
Así en amistad tú y yo estamos unidos
y me atrevo a afirmar que sientes lo mismo.
Si no vas a contradecirme, ¿por qué no gritarlo?
¡Amigo, querido, qué suerte tengo de tenerte!
¡Qué suerte, querido amigo!
¡Amigo, Dios te bendiga!
y olvides tú la mía;
porque la brisa dejará algún día de respirar,
y así ocurrirá también conmigo,
este mensaje te envío
porque antes quiero confesar:
Querido amigo, con tanta facilidad
podrán otros pronunciar este nombre,
pero en mi corazón solo atesoro la verdad
de las palabras más nobles.
El camino de la vida que hoy andamos
algún día llegará a su fin;
mas cuando lo haga, no lo olvides,
fue la vida que amigos nos quiso, así.
Vive cada día al máximo, te imploro,
y no dudes de que en mí puedes confiar.
Yo nunca te defraudaría.
¡Ni por cien años de otra felicidad!
El Día del Amigo no sucede
una sola vez cada año;
para mí la amistad no tiene edad
ni fecha ni color ni tamaño.
Así en amistad tú y yo estamos unidos
y me atrevo a afirmar que sientes lo mismo.
Si no vas a contradecirme, ¿por qué no gritarlo?
¡Amigo, querido, qué suerte tengo de tenerte!
¡Qué suerte, querido amigo!
¡Amigo, Dios te bendiga!
- - - - - - -EN español, el origen, en Las lenguas que me habitan. The languages within me. Les langues dans ma peau.
HELADO DE PASTO RECIÉN CORTADO
©2019 Delfina Morganti Hernández
¿Cómo nadie inventó aún un helado
con sabor a miel y a pasto recién cortado?
¿Cómo a nadie se le ocurrió?
¿Cómo el mundo sobrevivió
sin ese gusto singular a pasto
recién cortado?
Tantos sabores que sobran;
tantos gustos prescindibles,
y nadie todavía pensó
en crear un helado
con el mejor aroma
y un ligero sabor
a pasto
recién
cor
ta
do
con sabor a miel y a pasto recién cortado?
¿Cómo a nadie se le ocurrió?
¿Cómo el mundo sobrevivió
sin ese gusto singular a pasto
recién cortado?
Tantos sabores que sobran;
tantos gustos prescindibles,
y nadie todavía pensó
en crear un helado
con el mejor aroma
y un ligero sabor
a pasto
recién
cor
ta
do
- - - - - - -EN español, el origen, en Las lenguas que me habitan. The languages within me. Les langues dans ma peau.
TIEMPO
©2019 Delfina Morganti Hernández
Por obra del tiempo
y nada más,
hoy mi obra
me sabe a miel,
cuando ayer
apenas si la consideraba
digna de una mirada
de soslayo fugaz.
y nada más,
hoy mi obra
me sabe a miel,
cuando ayer
apenas si la consideraba
digna de una mirada
de soslayo fugaz.
- - - - - - -EN español, el origen, en Las lenguas que me habitan. The languages within me. Les langues dans ma peau.
INCURSIONES
Hay textos que me asaltan y no sé bien qué pretenden de mí. Estos son algunos ejemplos:
ESTUDIANTE DE LETRAS EN APUROS
©2013 Delfina Morganti Hernández
Hay en mi biblioteca libros que cuando paso me miran, me buscan, me dicen:
—¿Para qué corno me compraste si no me leés?
Y yo les digo:
—Si no te leo hoy, te leo después.
—¿Y para qué corno me sacaste si no me leés?
Y les respondo:
—No es que no quiera, te leo después.
—¿Pero para qué me adoptaste si no me querés?
Y ahí me canso y lo mando a la mierda y lo desestanto, lo deshojo y le digo:
—Es verdad, no te quiero, no te aguanto, ¡DEJÁME DE JODER!
Y el libro ni se mosquea, apenas si se le sonroja la hoja. Y se deja de joder. ◘ ◘ ◘
—¿Para qué corno me compraste si no me leés?
Y yo les digo:
—Si no te leo hoy, te leo después.
—¿Y para qué corno me sacaste si no me leés?
Y les respondo:
—No es que no quiera, te leo después.
—¿Pero para qué me adoptaste si no me querés?
Y ahí me canso y lo mando a la mierda y lo desestanto, lo deshojo y le digo:
—Es verdad, no te quiero, no te aguanto, ¡DEJÁME DE JODER!
Y el libro ni se mosquea, apenas si se le sonroja la hoja. Y se deja de joder. ◘ ◘ ◘
- - - - - - -EN Incursiones, blog De Artículos y Revisiones
TRAZAR LA ESCRITURA
©2013 Delfina Morganti Hernández
En esos días en que uno quiere sentarse a escribir pero no puede, no resulta extraordinario pensar que aun cuando no está escribiendo, escribe.
Esta reflexión, en absoluto irrelevante para la vida de cualquier escritor, suele asaltarlo en los confines de los lugares más insólitos, precisamente como consecuencia de esas irrefrenables (y asimismo impracticables) ganas de escribir.
Sin ir más lejos, el miércoles pasado me encontraba viajando en una línea de colectivo que tomaba por primera vez. Ya había consultado el recorrido con el colectivero, pero no había calculado exactamente dónde iba a bajar.
Entonces recordé las caras de toda esa gente conocida que, ante la azarosa solicitud de cualquier dirección, promete siempre la misma excusa: “Y es que yo sé el camino pero no sé (el nombre de) las calles”.
El colectivo se había adentrado en una ruta cuyo asfalto conozco hasta el detalle gracias a nuestras andanzas en bicicleta. Y sin embargo —¡qué paradoja!—, resultó que ese mismo camino se hallaba perpendicularmente cruzado por calles cuyos nombres, ¡oh, sorpresa!, yo no sabía nombrar.
Así es que, cuando el colectivero me preguntó, “¿Bajás en la esquina?”, todo lo que atiné a decir fue, "Sí, en la esquina".
Reí amargamente, muy para mis adentros, y pensé, "Interesante idea para un ensayito acerca De los que andan sin saber por dónde”.
En fin, el lector más sagaz sabrá comprender que ni falta hace andarse con aclaraciones —lo cierto es que el ensayo aun no ha sido escrito, y cuando lo haga, es casi seguro que porte la firma de alguna otra con más ganas que yo. ◘ ◘ ◘
Esta reflexión, en absoluto irrelevante para la vida de cualquier escritor, suele asaltarlo en los confines de los lugares más insólitos, precisamente como consecuencia de esas irrefrenables (y asimismo impracticables) ganas de escribir.
Sin ir más lejos, el miércoles pasado me encontraba viajando en una línea de colectivo que tomaba por primera vez. Ya había consultado el recorrido con el colectivero, pero no había calculado exactamente dónde iba a bajar.
Entonces recordé las caras de toda esa gente conocida que, ante la azarosa solicitud de cualquier dirección, promete siempre la misma excusa: “Y es que yo sé el camino pero no sé (el nombre de) las calles”.
El colectivo se había adentrado en una ruta cuyo asfalto conozco hasta el detalle gracias a nuestras andanzas en bicicleta. Y sin embargo —¡qué paradoja!—, resultó que ese mismo camino se hallaba perpendicularmente cruzado por calles cuyos nombres, ¡oh, sorpresa!, yo no sabía nombrar.
Así es que, cuando el colectivero me preguntó, “¿Bajás en la esquina?”, todo lo que atiné a decir fue, "Sí, en la esquina".
Reí amargamente, muy para mis adentros, y pensé, "Interesante idea para un ensayito acerca De los que andan sin saber por dónde”.
En fin, el lector más sagaz sabrá comprender que ni falta hace andarse con aclaraciones —lo cierto es que el ensayo aun no ha sido escrito, y cuando lo haga, es casi seguro que porte la firma de alguna otra con más ganas que yo. ◘ ◘ ◘
- - - - - - -EN Incursiones, blog De Artículos y Revisiones
TIME IS MONEY
©2013 Delfina Morganti Hernández
Que no le gusta y no le gusta, es así. Anda diciendo por ahí que yo la maltrato, que hago pin, pin, pin, pin todo el tiempo, que la maltrato por todos los costados, que ni tratarla puedo, dice, qué se yo. Después me sale con que no, que espere, que hay que esperar, espere un cacho más, me muestra el relojito, como diciendo, “Esperá, querés, esperá, ya te voy a dar lo que querés, vos”. Y yo le creo, a veces creo en eso de darse un tiempo, viste, en distanciarnos un par de veces al día para aguantarnos mejor, qué se yo, esas boludeces que se dicen por ahí y vos las creés, viste, y las ponés en práctica.
Pero te digo, yo así no puedo más. A mí me mata la espera con esta. ¿Cuánto más hay que esperar, nena? ¿Cuánto más querés que te espere, eh? ¡Me ponés loco, querida, dejáte de joder! ¿Y qué se supone que haga mientras te espero, con tanto trabajo que tengo y vos que nunca me ayudás? Claro, ella es como que tiene todo el tiempo del mundo, viste, ni noción del tiempo tiene ya. Labura cuando se le canta, después cuando se le apagan todas las luces agarra y se tira a dormir, hace de las suyas, nadie la jode. ¡Qué vida, nena, qué vida, quién pudiera!
Pero no es así, eh. Así no va más la cosa. O usted se comporta o yo me busco otra, le dije. Y sí, otra, así de fácil. Otra más rapidita, viste, eso es fundamental, y que se sepa querer, bueh, eso de que se sepa querer... Nadie es irremplazable. ¿O usté qué piensa, que la voy a esperar toda la vida yo? Por favor, estamos grandes para estas cosas.
¿Ah, sí? ¿Y a mí de qué me sirve que me digas que va todo por buen camino, que me hables de porcentajes, me cuentes estadísticas, me cambies el colorcito, me muestres un puto reloj del orto? Esto no es una cuestión de números, sabés, nena. Es cuestión de paciencia, y en este momento la paciencia ya no va más, pasó, mi vida, bien lejos quedó. Yo ya esperé bastante, no me jodas más y punto, me entendés.
Es que las cosas no funcionan así, vos no podés hacer conmigo lo que quieras, entendés. ¡Y porque ya te aguanté bastantes! Yo también tengo mis cosas, viste, mi voluntad, mis tiempos, como te gusta llamarlos cada vez que te saco el tema, loca. ¡Ja, ¿y ahora me mirás con esa cara de boluda tildada, no te importa nada? Perdón, perdón, ¿otra vez el reloj? ¿Ese reloj de mierda? ¡Pero si me tenés re podrido, nena! ¡Es para pelarte todos los cables y tirarte a la basura a vos! Como le hice a la radio esa del viejo, ¿sabés lo que le hice a la radio del viejo, vos? No, qué vas a saber vos, vos ni sabés lo que significa la palabra radio, claaaaaa. Si vos sos de otra generación, ay, ella, ella. Para qué me habré metido con vos, Dios mío, si sos una estúpida que te hacés la que sabés todo, la que tenés siempre la solución y mirá, mirá, estás siempre a tono con todo y para qué, ¡no se te puede decir nada porque no entendés, nada, nada, nada! ¿Sabés lo que haría yo con vos? Dejáme, perá, pará un cahco, dejáme hablar a mí alguna vez, querida… ¿Sabés lo que haría yo con vos? ¿Eh? Tironearte las gambas, eso haría, mirá, asííííí, y sacudirte con todo lo que traés adentro, a ver si eso te gusta, a ver, a ver, ¡ajá! ¿Qué te pasa que me hacés luces con los faroles como si fuera Navidá, eh? ¿Estás llorando, tenés miedo? ¿Pero qué le echás la culpa a la conexión, andá, acá nunca hubo conexión entre vos y yo, nena, entendés? Nunca. Y ahora, ja, ahora bancáte esta si podés, que te destrozo el cuello, sí, el cuello, ahhhh, a ver qué cara me ponés cuando te quedes sin cara, ¡ja! Y ahora esto es lo que haría yo con vos, ves, así, y te agarrrrraría esa cabeza de caja boba que Dios te dio, te clavaría un aaaalgo, no sé, a ver qué tenemos por acá, a ver qué decís cuando ya no tengas ni cabeza, estúpida. Y sin cabeza y sin cara y todo, te estamparía bien estampada como cuatro veces contra la pared, ¡así, ASSSÍ, ASÍ, ASÍ! A ver quién gana ahora, eh, a ver a quién le toca esperar, eh, contáme, a quién le vas a pelar el relojito esta noche, eh, catramina, si no servís para nada vos, gila, pedazo de hueca que bien hueca quedaste, bien que te dejé hueca ahora.
Pero mirá, che, qué cosa, encima se me viene a agujerear la pared, vos podés creer, todo por tu culpa, mierda, la pared recién pintada. Y bueh, ahora lo lograste, vos lo querías, vos lo tenés, ¿sabés lo que voy a hacer con vos el domingo? El domingo te agarro con lo que te quede y me mando flor de asado con los muchachos, vas a ver, te prendemos fuego para que me hagás el vacío, o algún matambrito, lo que traigan ellos. Y sí, ahora jodéte, flor de asado va a salir gracias a vos, sabés, con tanta cosa al pedo que traías adentro, ni siquiera se te puede ni partir la jeta de cuatro cachetadas contra la pared a vos, ni eso, mirá, y hasta para eso tengo que esperar, qué mierrrda, y encima me vengo a quedar sin pared yo, ¡por tu culpa!, sin pared y sin vos, computadora con tu reloj del orto, será posible, carajo. ◘ ◘ ◘
Pero te digo, yo así no puedo más. A mí me mata la espera con esta. ¿Cuánto más hay que esperar, nena? ¿Cuánto más querés que te espere, eh? ¡Me ponés loco, querida, dejáte de joder! ¿Y qué se supone que haga mientras te espero, con tanto trabajo que tengo y vos que nunca me ayudás? Claro, ella es como que tiene todo el tiempo del mundo, viste, ni noción del tiempo tiene ya. Labura cuando se le canta, después cuando se le apagan todas las luces agarra y se tira a dormir, hace de las suyas, nadie la jode. ¡Qué vida, nena, qué vida, quién pudiera!
Pero no es así, eh. Así no va más la cosa. O usted se comporta o yo me busco otra, le dije. Y sí, otra, así de fácil. Otra más rapidita, viste, eso es fundamental, y que se sepa querer, bueh, eso de que se sepa querer... Nadie es irremplazable. ¿O usté qué piensa, que la voy a esperar toda la vida yo? Por favor, estamos grandes para estas cosas.
¿Ah, sí? ¿Y a mí de qué me sirve que me digas que va todo por buen camino, que me hables de porcentajes, me cuentes estadísticas, me cambies el colorcito, me muestres un puto reloj del orto? Esto no es una cuestión de números, sabés, nena. Es cuestión de paciencia, y en este momento la paciencia ya no va más, pasó, mi vida, bien lejos quedó. Yo ya esperé bastante, no me jodas más y punto, me entendés.
Es que las cosas no funcionan así, vos no podés hacer conmigo lo que quieras, entendés. ¡Y porque ya te aguanté bastantes! Yo también tengo mis cosas, viste, mi voluntad, mis tiempos, como te gusta llamarlos cada vez que te saco el tema, loca. ¡Ja, ¿y ahora me mirás con esa cara de boluda tildada, no te importa nada? Perdón, perdón, ¿otra vez el reloj? ¿Ese reloj de mierda? ¡Pero si me tenés re podrido, nena! ¡Es para pelarte todos los cables y tirarte a la basura a vos! Como le hice a la radio esa del viejo, ¿sabés lo que le hice a la radio del viejo, vos? No, qué vas a saber vos, vos ni sabés lo que significa la palabra radio, claaaaaa. Si vos sos de otra generación, ay, ella, ella. Para qué me habré metido con vos, Dios mío, si sos una estúpida que te hacés la que sabés todo, la que tenés siempre la solución y mirá, mirá, estás siempre a tono con todo y para qué, ¡no se te puede decir nada porque no entendés, nada, nada, nada! ¿Sabés lo que haría yo con vos? Dejáme, perá, pará un cahco, dejáme hablar a mí alguna vez, querida… ¿Sabés lo que haría yo con vos? ¿Eh? Tironearte las gambas, eso haría, mirá, asííííí, y sacudirte con todo lo que traés adentro, a ver si eso te gusta, a ver, a ver, ¡ajá! ¿Qué te pasa que me hacés luces con los faroles como si fuera Navidá, eh? ¿Estás llorando, tenés miedo? ¿Pero qué le echás la culpa a la conexión, andá, acá nunca hubo conexión entre vos y yo, nena, entendés? Nunca. Y ahora, ja, ahora bancáte esta si podés, que te destrozo el cuello, sí, el cuello, ahhhh, a ver qué cara me ponés cuando te quedes sin cara, ¡ja! Y ahora esto es lo que haría yo con vos, ves, así, y te agarrrrraría esa cabeza de caja boba que Dios te dio, te clavaría un aaaalgo, no sé, a ver qué tenemos por acá, a ver qué decís cuando ya no tengas ni cabeza, estúpida. Y sin cabeza y sin cara y todo, te estamparía bien estampada como cuatro veces contra la pared, ¡así, ASSSÍ, ASÍ, ASÍ! A ver quién gana ahora, eh, a ver a quién le toca esperar, eh, contáme, a quién le vas a pelar el relojito esta noche, eh, catramina, si no servís para nada vos, gila, pedazo de hueca que bien hueca quedaste, bien que te dejé hueca ahora.
Pero mirá, che, qué cosa, encima se me viene a agujerear la pared, vos podés creer, todo por tu culpa, mierda, la pared recién pintada. Y bueh, ahora lo lograste, vos lo querías, vos lo tenés, ¿sabés lo que voy a hacer con vos el domingo? El domingo te agarro con lo que te quede y me mando flor de asado con los muchachos, vas a ver, te prendemos fuego para que me hagás el vacío, o algún matambrito, lo que traigan ellos. Y sí, ahora jodéte, flor de asado va a salir gracias a vos, sabés, con tanta cosa al pedo que traías adentro, ni siquiera se te puede ni partir la jeta de cuatro cachetadas contra la pared a vos, ni eso, mirá, y hasta para eso tengo que esperar, qué mierrrda, y encima me vengo a quedar sin pared yo, ¡por tu culpa!, sin pared y sin vos, computadora con tu reloj del orto, será posible, carajo. ◘ ◘ ◘
- - - - - - -EN Crónicas y cronistas, blog De Artículos y Revisiones
CRÓNICAS
Hubo una época en que creía que podía hacer de mi vocación mi trabajo y escribía crónicas periodísticas e intentaba por todos los medios publicarlas más allá de mis blogs.
Aquí recojo algunos de esos textos y, con orgullo, puedo decir que al menos uno de ellos llegó al diario La Capital online de Rosario, aunque la historia a la que remite es triste y todavía no sé muy bien por qué se me dio a mí por escribirla... Las ideas no nos explican por qué; vienen y las tomamos o las dejamos, las escribimos o alguien más lo hará.
Aquí recojo algunos de esos textos y, con orgullo, puedo decir que al menos uno de ellos llegó al diario La Capital online de Rosario, aunque la historia a la que remite es triste y todavía no sé muy bien por qué se me dio a mí por escribirla... Las ideas no nos explican por qué; vienen y las tomamos o las dejamos, las escribimos o alguien más lo hará.
LA BIBLIOTECA NO ES UN LUGAR PARA SENTARSE A LEER
©2013 Delfina Morganti Hernández
La biblioteca no es un lugar para sentarse a leer.
El único ventilador de pie que está prendido se toma dieciséis segundos largos en decir que no con la cabeza, ocho de idea, ocho de vuelta. El silencio que ventila aturde, y cada vez que a alguien le vibra el teléfono celular, los lectores —entes aislados, despatarrados ante mesas anchas de patrimonial estirpe— alzan la vista repentinamente alarmados, como si los hubieran agarrado desprevenidos. Algunos hasta levantan la cabeza. Por primera vez en una hora.
No, no es un principio de incendio— ¿a alguien le importaría si lo fuera?—; está sonando un celular.
“¡Aaaah!”
Desenrollan las manos —¡tenían manos!— y casi al unísono empiezan a buscar, a desenfundar, a prender o apagar, a tocar un par de minúsculos botoncitos. Suspiran. Con cara de “No, no es el mío”, algunos curiosos, los famosos “distraíbles fáciles”, voltean o miran a la distancia. No les basta con saber que nadie los está llamando a ellos, tienen que saber entonces a quién.
Afuera la claridad enceguece. La mañana ya en transición de mediodía y mediodía, para colmo, nublado, se digna a filtrarse por los espacios abiertos del techo. Las nubes pasan como una proyección de diapositivas en curso, y si los ojos juegan a engañarse, hasta es posible poner en duda la cuestión de si es el hombre el que se mueve o la Tierra la que gira, o las nubes, arrastrando a la Tierra y al hombre, o… ¿Dónde estará Copérnico, dónde Newton, dónde ellos en una biblioteca tan grande?
Si uno quiere hurguetear entre sus propias pertenencias con el inocente fin de atrapar una birome, las miradas lo aniquilan. Son miradas inquisidoras, de sospecha, de esas que ponen los lectores de biblioteca cuando el ruido suena a pecado en el mar de un religioso silencio.
Qué lee el otro es una incógnita sin posibilidades de despeje. Hay una distancia de cementerio entre lector y lector, y cada uno está en su mundo, ejerciendo, satisfecho, jurisdicción sobre una vasta mesa de madera sin lustrar. Qué desperdicio esta mesa, garabateada por los insolentes perros que juegan, como no jugaría ni Silvio Astier, a cometer actos atroces de despiadado vandalismo.
Rumi-Vale-Mari-10/10/02 RC Pu…
Pipi RC. 12/09/03
+SO 05
Un crítico de pop art diría que definitivamente hay art, cultura y comunicación en estas inscripciones de principios de milenio. Nunca más van a salir. La tinta se ha incrustado en la madera.
* * *
La biblioteca no es un lugar para sentarse a leer. Hay libros de lomo grueso, bien grueso, con inscripciones grabadas en oro, títulos tentadores que no pueden tocarse sin pedir permiso.
¿Y pretenden leer? (No me escuchan).
¿Acá? (No les importa, si están leyendo).
¿Acá, en medio de todo este espectáculo?
El silencio aturde. En un arrebato de incalificable impulso, arrimo mi silla al ventilador, que por lo menos susurra, digo, y eso por lo menos es algo más que ustedes, indiferentes, diseminados en mesas ajenas, lejanas.
¿Leer, acá? ¿Acá, donde los libros ancianos piden a gritos que alguien pase a hojearlos, donde el silencio da espasmo y la luz artificial confunde? ¿Cómo serles indiferente, cómo esquivar su presencia? ¿Y los que están allá arriba, y los del costado? ¿Qué serán, quién los habrá escrito? Y esos otros, ¿Qué traerán de nuevo, por qué manos habrán pasado, a quién habrán pertenecido, qué biblioteca habrán habitado en su juventud?
Ah… ¡Los estantes inalcanzables de las bibliotecas perdidas! Cuando era adolescente —penoso comienzo de frase— me gustaba creer que en la habitación trasera de la biblioteca del colegio había libros prohibidos.
Libros prohibidos es un decir; libros desconocidos, libros en otros idiomas, libros “secretos”, llenos de tierra, soslayados, libros solos. Llegué a convencer a mi mejor amiga de que en esa zona de la biblioteca se acumulaban pilas y pilas de libros que podían interesarnos y, que quién sabe, hasta podríamos dar con algún pasadizo a un subsuelo que nos legaría —¿adivinen qué?— más libros. Sí, ya sé, incalculables mis índices de deforestación.
La bibliotecaria dejó de negarnos el acceso, y cada vez que algún acontecimiento “importante” tenía lugar, íbamos allí, conversábamos al respecto mientras explorábamos, tomábamos nota. Aquella habitación en que a duras penas entraba la luz del sol, en que el fresco en pleno verano no era sino producto de la humedad y el encierro, acabó por convertirse en mi rincón en el mundo durante los “años felices”. Cinco minutos en ese lugar eran un viaje a otra época, un viaje, el germen de la reminiscencia futura.
“Hoy subimos por la escalera de caracol hasta el penúltimo escalón. Casi llegábamos a la parte de los de arriba. Shirli me dijo que no subiera más, que nos iban a retar”. A mi amiga le intrigaba encontrar a Dante, que por supuesto o por equivocación, estaba siempre al alcance de la mano. Una magnánima edición de la Commedia llegó a nuestras manos sin que nadie lo supiera.
Por entonces, no me preocupaban demasiado los clásicos; me bastaba con poder pasearme a mis anchas, explorar, desarticular el museo libresco mediante el simple roce de un libro estante. ¿Es que los libros no son para leer?
En más de un recreo gozamos de la adrenalina que generaba ese acceso hacia lo inaccesible; a nadie más dejaban entrar ahí, salvo a nosotras. Algunas veces crujía la madera del piso, o la de la escalera. Mónica, la bibliotecaria, asomaba detrás de la puerta y se nos ponía la piel de gallina: “¿Qué están haciendo?” Muchas veces volví sola, ya no me engañaba. Pero el lugar no había perdido su magia; yo había crecido.
Nunca pasó nada realmente extraordinario en el ala trasera de la biblioteca escolar; lo del pasadizo al subsuelo, por ejemplo, podría, tendría que haber ocurrido. Pero no. Esa escena quedó para la revancha legítima que la ficción permite. No es noticia que la literatura, sobre todo la producida durante la escritura temprana, suele convertirse en una gran compiladora de sucesos truncados y tesoros ridículos.
La biblioteca no es un lugar para sentarse a leer. Y el orden alfabético aburre a los libros, despista a los lectores. Los estantes parecen reclamar un reordenamiento, y si es posible que empiece por el desorden, mejor. Los huéspedes prefieren estancias rotativas. El libro siempre está dispuesto a caminar, por eso nos espera para cruzar de la mano.
¡Perversa iluminación la del deseo que corrompe al no lector de biblioteca! Aunque Silvio Astier no hubiera preguntado, los habría tomado a todos de una vez --otra vez— y se los habría llevado con una mirada ultrajante, una sonrisita libidinosa.
La biblioteca no es un lugar para sentarse a leer. Es un lugar para pararse a escribir. ◘ ◘ ◘
El único ventilador de pie que está prendido se toma dieciséis segundos largos en decir que no con la cabeza, ocho de idea, ocho de vuelta. El silencio que ventila aturde, y cada vez que a alguien le vibra el teléfono celular, los lectores —entes aislados, despatarrados ante mesas anchas de patrimonial estirpe— alzan la vista repentinamente alarmados, como si los hubieran agarrado desprevenidos. Algunos hasta levantan la cabeza. Por primera vez en una hora.
No, no es un principio de incendio— ¿a alguien le importaría si lo fuera?—; está sonando un celular.
“¡Aaaah!”
Desenrollan las manos —¡tenían manos!— y casi al unísono empiezan a buscar, a desenfundar, a prender o apagar, a tocar un par de minúsculos botoncitos. Suspiran. Con cara de “No, no es el mío”, algunos curiosos, los famosos “distraíbles fáciles”, voltean o miran a la distancia. No les basta con saber que nadie los está llamando a ellos, tienen que saber entonces a quién.
Afuera la claridad enceguece. La mañana ya en transición de mediodía y mediodía, para colmo, nublado, se digna a filtrarse por los espacios abiertos del techo. Las nubes pasan como una proyección de diapositivas en curso, y si los ojos juegan a engañarse, hasta es posible poner en duda la cuestión de si es el hombre el que se mueve o la Tierra la que gira, o las nubes, arrastrando a la Tierra y al hombre, o… ¿Dónde estará Copérnico, dónde Newton, dónde ellos en una biblioteca tan grande?
Si uno quiere hurguetear entre sus propias pertenencias con el inocente fin de atrapar una birome, las miradas lo aniquilan. Son miradas inquisidoras, de sospecha, de esas que ponen los lectores de biblioteca cuando el ruido suena a pecado en el mar de un religioso silencio.
Qué lee el otro es una incógnita sin posibilidades de despeje. Hay una distancia de cementerio entre lector y lector, y cada uno está en su mundo, ejerciendo, satisfecho, jurisdicción sobre una vasta mesa de madera sin lustrar. Qué desperdicio esta mesa, garabateada por los insolentes perros que juegan, como no jugaría ni Silvio Astier, a cometer actos atroces de despiadado vandalismo.
Rumi-Vale-Mari-10/10/02 RC Pu…
Pipi RC. 12/09/03
+SO 05
Un crítico de pop art diría que definitivamente hay art, cultura y comunicación en estas inscripciones de principios de milenio. Nunca más van a salir. La tinta se ha incrustado en la madera.
* * *
La biblioteca no es un lugar para sentarse a leer. Hay libros de lomo grueso, bien grueso, con inscripciones grabadas en oro, títulos tentadores que no pueden tocarse sin pedir permiso.
¿Y pretenden leer? (No me escuchan).
¿Acá? (No les importa, si están leyendo).
¿Acá, en medio de todo este espectáculo?
El silencio aturde. En un arrebato de incalificable impulso, arrimo mi silla al ventilador, que por lo menos susurra, digo, y eso por lo menos es algo más que ustedes, indiferentes, diseminados en mesas ajenas, lejanas.
¿Leer, acá? ¿Acá, donde los libros ancianos piden a gritos que alguien pase a hojearlos, donde el silencio da espasmo y la luz artificial confunde? ¿Cómo serles indiferente, cómo esquivar su presencia? ¿Y los que están allá arriba, y los del costado? ¿Qué serán, quién los habrá escrito? Y esos otros, ¿Qué traerán de nuevo, por qué manos habrán pasado, a quién habrán pertenecido, qué biblioteca habrán habitado en su juventud?
Ah… ¡Los estantes inalcanzables de las bibliotecas perdidas! Cuando era adolescente —penoso comienzo de frase— me gustaba creer que en la habitación trasera de la biblioteca del colegio había libros prohibidos.
Libros prohibidos es un decir; libros desconocidos, libros en otros idiomas, libros “secretos”, llenos de tierra, soslayados, libros solos. Llegué a convencer a mi mejor amiga de que en esa zona de la biblioteca se acumulaban pilas y pilas de libros que podían interesarnos y, que quién sabe, hasta podríamos dar con algún pasadizo a un subsuelo que nos legaría —¿adivinen qué?— más libros. Sí, ya sé, incalculables mis índices de deforestación.
La bibliotecaria dejó de negarnos el acceso, y cada vez que algún acontecimiento “importante” tenía lugar, íbamos allí, conversábamos al respecto mientras explorábamos, tomábamos nota. Aquella habitación en que a duras penas entraba la luz del sol, en que el fresco en pleno verano no era sino producto de la humedad y el encierro, acabó por convertirse en mi rincón en el mundo durante los “años felices”. Cinco minutos en ese lugar eran un viaje a otra época, un viaje, el germen de la reminiscencia futura.
“Hoy subimos por la escalera de caracol hasta el penúltimo escalón. Casi llegábamos a la parte de los de arriba. Shirli me dijo que no subiera más, que nos iban a retar”. A mi amiga le intrigaba encontrar a Dante, que por supuesto o por equivocación, estaba siempre al alcance de la mano. Una magnánima edición de la Commedia llegó a nuestras manos sin que nadie lo supiera.
Por entonces, no me preocupaban demasiado los clásicos; me bastaba con poder pasearme a mis anchas, explorar, desarticular el museo libresco mediante el simple roce de un libro estante. ¿Es que los libros no son para leer?
En más de un recreo gozamos de la adrenalina que generaba ese acceso hacia lo inaccesible; a nadie más dejaban entrar ahí, salvo a nosotras. Algunas veces crujía la madera del piso, o la de la escalera. Mónica, la bibliotecaria, asomaba detrás de la puerta y se nos ponía la piel de gallina: “¿Qué están haciendo?” Muchas veces volví sola, ya no me engañaba. Pero el lugar no había perdido su magia; yo había crecido.
Nunca pasó nada realmente extraordinario en el ala trasera de la biblioteca escolar; lo del pasadizo al subsuelo, por ejemplo, podría, tendría que haber ocurrido. Pero no. Esa escena quedó para la revancha legítima que la ficción permite. No es noticia que la literatura, sobre todo la producida durante la escritura temprana, suele convertirse en una gran compiladora de sucesos truncados y tesoros ridículos.
La biblioteca no es un lugar para sentarse a leer. Y el orden alfabético aburre a los libros, despista a los lectores. Los estantes parecen reclamar un reordenamiento, y si es posible que empiece por el desorden, mejor. Los huéspedes prefieren estancias rotativas. El libro siempre está dispuesto a caminar, por eso nos espera para cruzar de la mano.
¡Perversa iluminación la del deseo que corrompe al no lector de biblioteca! Aunque Silvio Astier no hubiera preguntado, los habría tomado a todos de una vez --otra vez— y se los habría llevado con una mirada ultrajante, una sonrisita libidinosa.
La biblioteca no es un lugar para sentarse a leer. Es un lugar para pararse a escribir. ◘ ◘ ◘
- - - - - - -EN Crónicas y cronistas, blog De Artículos y Revisiones
LA VELOCIDAD DEL TIEMPO
CRÓNICA SOBRE EL CASO MARCELO ABRAM, NADADOR Y PERIODISTA DEL DIARIO LA CAPITAL DE ROSARIO
©2012 Delfina Morganti Hernández
La Avenida de la Costa se autoproclama paso de muchos. Sin vacilar, entra en un proceso de metamorfosis para jugar a ser vereda, extensión del Parque de las Colectividades, del Parque Sunchales: hoy la calle quiere ser peatonal, quiere tender la alfombra —que sigue siendo de asfalto— a esa familia que sale a sacarse las ganas de toda una semana de frívolas rutinas inamovibles. Solo queda Wheelwright por conquistar.
Es domingo y el rosarino laburante se toma la revancha, el deportista constante no deja de salir a correr, el ciclista busca más sendas. Es el instante en que, para los que pasan en avión, la mesa familiar perdida asoma en forma de paseo cuadrúpedo entre las copas de los árboles.
Un cuarteto de turistas se para frente a los silos Davis y un cuidacoches los relojea al tiempo que revolea una gamuza amarillenta, dibujando ochos distraídos en el aire.
Hoy nadie empuja ni toca bocina, nadie piensa en el semáforo. Pero hay que estar atento: la mano es doble, es triple, es multidireccional. Todos andan por el mismo carril no exclusivo, no excluyente. La hibridez termina por colmar la calle recreativa rosarina, una hibridez que no es ajena a las platinadas aguas del río Paraná, a las páginas del diario rosarino.
* * *
El río Paraná. Un día como hoy el sol viste al río de mar. Para el transeúnte que cierra los ojos y bordea la barranca, el mar está en el aire, se huele. El puente Rosario-Victoria, las torres de Forum, el terreno ya no baldío que pronto mutará en otra torre… Los restos de ciudad se funden con el paisaje que hoy, por ser domingo hoy, deja de ser urbano para tornarse exótico.
El deleite es para las fosas nasales, para los ojos que se dejan obnubilar por la irradiación de un sol peligroso pero irresistible. Es el mediodía rosarino de siempre, pero hoy se nos concede el tiempo para respirarlo.
Una brisa fresca insiste en hacer creer que el océano está a dos pasos. Es mentira. El río sigue siendo río, ese río en que un miércoles de noviembre el brazo de Marcelo Abram padeció el brusco atropello de la hélice lanchera que tomaría, también, parte de su tórax.
* * *
Entre esos rosarinos que hoy salen a apropiarse del asfalto está mi bicicleta. El idilio no es fantástico, es real; Rosario roza lo idílico un domingo. Si en mi campo visual no entrara el tráfico de lanchas y motos de agua que, paralelo a la costa, ruge violento por las aguas del Paraná, entonces podría escribir que el ambiente es enteramente inocente, inofensivo. Pero hoy, el fantasma del incidente ocurrido el 14 de noviembre al norte de la Rambla Catalunya resuena con ecos de incomodidad, es inquieto a la visión, reclama escritura y dicta una crónica.
Voy pedaleando en busca de ese río. Al esquivar a unos nenes ciclistas que llevan puesto el minicasco pienso en el torpedo naranja que, tal como corresponde, llevaba Marcelo Abram el día en que lo embistió la hélice de una lancha abordada por tres jóvenes que no eran los titulares del vehículo acuático.
Pienso en los chicos, en la función heroica de los cascos.
Cuando la hélice de la lancha alcanzó el cuerpo de Abram, el nadador llevaba el “casco” puesto, su torpedo. No obstante, esta simple medida de prevención no logró impedir el accidente.
El torpedo naranja no habría sido visto por los tripulantes.
* * *
El roce de los patines de un dúo de rolleros apenas me distrae. Es tanta la paz sin motores en la Avenida de la Costa que es imposible ignorar el ruido de las lanchas y los barcos. Apenas la mirada se topa con la barranca, la imagen de Marcelo Abram nadando diez metros más atrás que su compañero Mauricio deja de estar latente. Ahora se personifica.
* * *
La firma de Marcelo Abram era recurrente en La Capital, medio gráfico para el cual trabajaba desde hacía más de una década.
El jueves 15 de noviembre, La Capital publica, en el día del aniversario del diario, la triste noticia. Manotazo duro, golpe helado se titula el apartado a pie de página. “Tenía una capacidad increíble para exorcizar con una broma […] y hacía reír siempre”, se lee. “Como periodista, mostró una vocación y una voluntad para buscar la noticia que le hicieron ganar la confianza de sus editores, en un lugar donde la información es siempre caliente como es el cordón industrial”.
Sórdido es el juego del destino que, con una advertencia fútil, estampa su huella en nuestra vida y nos las quita días después.
El domingo 11 de noviembre, el diario La Capital encabezaba la sección La Región con una nota, firmada justamente por Abram, cuyo titular todavía asombra e indigna: "Preparan un ambicioso sistema de rescate y emergencias portuarias". El artículo abarca una plana completa de la versión impresa. En el epígrafe a una de las fotos se destacan las palabras, “Las lanchas estarán equipadas para el traslado de pacientes en situación de emergencia. Todo se coordinará desde la central”. La lancha que muestra la fotografía porta la inscripción “rescate náutico”.
* * *
Estoy por el Paseo Ribereño, ese dragón chino que atraviesa la playa de algunos clubes privados. La isla se ve más cerca, el río está “picado”. Un circuito para ciclistas que ya corrieron su maratón bloquea el acceso a la tabla naranja tradicionalmente adosada al portón de las piletas del Parque Alem —hay agua en las piletas, síntoma del verano rosarino. "Summer’s in the air, everywhere you look around". Freno la bici, me acerco al portón. Más allá del alambrado que media entre las piletas y el camping de los municipales, otra vez el río Paraná. Otra vez los barcos, las motos de agua, las lanchas. Hay que seguir viaje, me digo, todavía falta para llegar al río de Abram.
* * *
La rótula de mis rodillas padece la ruta inclinada perpendicular al parque náutico Ludueña. Hay lanchas a un lado y al otro del arroyo, y también en tierra, a la sombra de los árboles. Enseguida cobra protagonismo la usina de Sorrento. El relieve que la cortadora le imprimió al césped le otorga la inexorable identidad de llanura rastrillada. Atrás quedó el parque náutico, el arroyo Ludueña.
Me pregunto si la lancha que atropelló a Abram habrá salido de esta guardería náutica, o quizás de la que está más adelante, o de alguna de las que fui dejando atrás.
* * *
Marcelo “El Turco” Abram, periodista y nadador experimentado, era un tipo de pasiones divididas. A sus 51 años, el deporte al aire libre no era para él un simple hobbie, un sueño frustrado o un mero pasatiempo. La natación era su especialidad, su auténtica otra mitad; andar a caballo y esquiar, sus segundos predilectos.
El suyo era un espíritu que rayaba en lo multifacético. Como deportista concienzudo, activo y emprendedor, elaboraba sus propias comidas. El roquefort era su ingrediente favorito; la flora y la fauna debieron jugar un papel decisivo a la hora de moldear aquella personalidad espontánea y carismática, responsable y trabajadora.
La adrenalina y la variedad formaban parte de su vida como deportista y como profesional de la comunicación. En las fotos aportadas por los medios después del accidente a mediados de noviembre, Marcelo porta siempre una sonrisa, el marco es el deportivo, el fondo una pileta o la playa rosarina; su expresión es de una vitalidad y orgullo arrolladores.
Cuando el miércoles 14 de noviembre Marcelo salió a entrenar para una competencia en aguas abiertas, lo hizo junto a dos compañeros. Uno de ellos, Mauricio, era amigo cercano del nadador y había compartido con éste, entre rutinas de entrenamiento y competencias, el cumpleaños de quince de la hija del periodista.
Aquel miércoles el clima era caluroso, pero el calor era agradable; el sol invitaba al agua.
Marcelo y Mauricio salieron a nadar al norte de la Rambla Catalunya. Se desprendieron de sus bolsos, como era su costumbre, y partieron hacia las aguas del Paraná: Marcelo llevaba unas ganas genuinas de entrenar para las competencias en aguas abiertas de las que próximamente iba a participar y el torpedo naranja que lo volvería visible ante los ojos de las embarcaciones.
Entre las dos y dos y media de la tarde, Mauricio volteó ante la sorpresa del ruido producido por un golpe a escasos metros de sus espaldas. En el relato de su amigo, Marcelo gritó: “¡Me ahogo, Mauri, estoy herido!"
La hélice de una lancha en la que iban tres jóvenes mayores de edad había alcanzado parte del brazo izquierdo y tórax del periodista.
* * *
Rambla. Al ir en bici veo pasar, como en una ilusión óptica que no es ilusión, una “R” tras otra, de color rojo y amarillo, rojo y verde. Rambla.
Como aquel miércoles, tanto en la zona de la Florida pública como en la paga, la diversidad es bienvenida en las aguas del río Paraná. Abundan los botes y los kayaks, pero entre ellos se cuela alguna que otra moto de agua, alguna piragua, muchas lanchas. La cercanía de los motores acuáticos con los andariveles que demarcan la zona de baño para los rosarinos es alarmante. Bañeros hay, uno cada cierto trecho.
“Luego de la muerte de Marcelo Abram: Piden informes por la seguridad en el río”, resuenan, uno tras otro, los titulares de los últimos días de noviembre. “La muerte de un nadador desnudó fallas en los controles en la navegación en el Paraná”; “Nadadores proponen crear un corredor seguro entre La Florida y Remeros”; “La lancha que chocó a Abram estaba a nombre de una mujer”.
“Homicidio culposo” sería el rótulo para la causa iniciada por la magistrada Marcela Canavesio, Juzgado Correccional Nº 10 de Rosario.
* * *
Cuando Marcelo Abram ingresó al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, lo hizo gracias al solidario traslado de un vehículo particular y no de la mano de la ambulancia que debió llevarlo hasta allí. A pesar de la previa asistencia de una enfermera en la costa, el nadador ya había sufrido una pérdida de sangre muy importante. Es irónico que así sea, pero el tiempo no se detiene, siquiera cuando más lo necesitamos. El tiempo tampoco se detuvo para Abram.
Los tripulantes de la lancha que atropelló a Marcelo lo habían alcanzado hasta la costa; Mauricio nadó a la par de la embarcación. La escena, según la cuentan quienes la vieron, fue desesperante: los gritos de socorro se mezclaron con las corridas de los guardavidas. Una mujer se acercó en calidad de médica —carecía de elementos pertinentes para ayudar; una ambulancia privada pasó por allí, fue detenida ante la necesidad imperante de querer salvar una vida —la ayuda fue negada y el herido siguió desangrándose.
“Prefectura tardó más que la ambulancia”, diría luego una testigo en uno de los informes de Telenoche para Canal Tres. “La ambulancia vino después de que lo habían cargado en la chata. Salió a correrlo atrás, a ver si lo alcanzaba antes que llegara al hospital".
Veinte minutos aproximados es lo que tardó la ambulancia en llegar adonde se encontraba Marcelo, según lo indicado por Viviana Esquivel, directora del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria. El miércoles 14 de noviembre fue un día de accidentes varios para la ciudad de Rosario, y al estar ocupada con otra emergencia, la ambulancia del hospital Alberdi tampoco pudo contarse como posible recurso de traslado. Así obra el tiempo, es todo o nada; el todo y la nada.
* * *
Una vez que bajo de la bici, me acerco a la costa y doy con una vista panorámica difícil, preocupante. “El lema del capitalismo alcanzó al Río Paraná”, pienso. Entre veleros, piraguas, bikinis, motos, lanchas, torsos desnudos y kayaks, la filosofía reinante en el río no dista de la francesa laissez faire, laissez passer. “Dejar hacer”, ¿”dejar pasar”?
Hoy, el plano no parece distar demasiado de aquel miércoles de accidentes varios y colapso de la línea de emergencias rosarina. El peligro no parece haber abandonado las aguas del río Paraná. La gente está allí; las lanchas también.
Sí son visibles los agentes de la GUM (Guardia Urbana Municipal); los guardavidas en sus garitas, atentos; la cartelería está, como estuvo antes; el boyado para señalizar zona de baño está, pero algunos rosarinos desdeñan la idea de un límite... Con esto y todo, ¿será suficiente?
“La muerte de mi amigo y colega Marcelo Abram es injusta porque pudo haberse evitado si no se hubieran producido una cadena de irresponsabilidades", reza parte del copete de una nota de opinión por Carlos Delicia, publicada el 16 de noviembre de 2012 en el medio digital sinmordaza.com.ar.
* * *
Los medios revisan con menor frecuencia la figura de Marcelo Abram. Como sucede con muchos casos semejantes, el precio de una alarma reveladora de grietas en sistemas de salud y emergencia, transporte y señalización, es la vida de un otro.
A Marcelo no alcanzaron a operarlo en el Eva Perón. Falleció pasadas las cinco de la tarde, el mismo día del accidente. Un paro cardíaco impidió la intervención quirúrgica.
Después de una racha meditabunda de cavilaciones ahora inútiles, vuelvo al manubrio. La lógica circular señala que la vida es una rueda y que, por lógica, hay que seguir pedaleando.
Ahí está el río, aquí estamos nosotros. La sensación en mi boca es ahora la del agua: inodora, incolora… Insípida. ◘ ◘ ◘
Es domingo y el rosarino laburante se toma la revancha, el deportista constante no deja de salir a correr, el ciclista busca más sendas. Es el instante en que, para los que pasan en avión, la mesa familiar perdida asoma en forma de paseo cuadrúpedo entre las copas de los árboles.
Un cuarteto de turistas se para frente a los silos Davis y un cuidacoches los relojea al tiempo que revolea una gamuza amarillenta, dibujando ochos distraídos en el aire.
Hoy nadie empuja ni toca bocina, nadie piensa en el semáforo. Pero hay que estar atento: la mano es doble, es triple, es multidireccional. Todos andan por el mismo carril no exclusivo, no excluyente. La hibridez termina por colmar la calle recreativa rosarina, una hibridez que no es ajena a las platinadas aguas del río Paraná, a las páginas del diario rosarino.
* * *
El río Paraná. Un día como hoy el sol viste al río de mar. Para el transeúnte que cierra los ojos y bordea la barranca, el mar está en el aire, se huele. El puente Rosario-Victoria, las torres de Forum, el terreno ya no baldío que pronto mutará en otra torre… Los restos de ciudad se funden con el paisaje que hoy, por ser domingo hoy, deja de ser urbano para tornarse exótico.
El deleite es para las fosas nasales, para los ojos que se dejan obnubilar por la irradiación de un sol peligroso pero irresistible. Es el mediodía rosarino de siempre, pero hoy se nos concede el tiempo para respirarlo.
Una brisa fresca insiste en hacer creer que el océano está a dos pasos. Es mentira. El río sigue siendo río, ese río en que un miércoles de noviembre el brazo de Marcelo Abram padeció el brusco atropello de la hélice lanchera que tomaría, también, parte de su tórax.
* * *
Entre esos rosarinos que hoy salen a apropiarse del asfalto está mi bicicleta. El idilio no es fantástico, es real; Rosario roza lo idílico un domingo. Si en mi campo visual no entrara el tráfico de lanchas y motos de agua que, paralelo a la costa, ruge violento por las aguas del Paraná, entonces podría escribir que el ambiente es enteramente inocente, inofensivo. Pero hoy, el fantasma del incidente ocurrido el 14 de noviembre al norte de la Rambla Catalunya resuena con ecos de incomodidad, es inquieto a la visión, reclama escritura y dicta una crónica.
Voy pedaleando en busca de ese río. Al esquivar a unos nenes ciclistas que llevan puesto el minicasco pienso en el torpedo naranja que, tal como corresponde, llevaba Marcelo Abram el día en que lo embistió la hélice de una lancha abordada por tres jóvenes que no eran los titulares del vehículo acuático.
Pienso en los chicos, en la función heroica de los cascos.
Cuando la hélice de la lancha alcanzó el cuerpo de Abram, el nadador llevaba el “casco” puesto, su torpedo. No obstante, esta simple medida de prevención no logró impedir el accidente.
El torpedo naranja no habría sido visto por los tripulantes.
* * *
El roce de los patines de un dúo de rolleros apenas me distrae. Es tanta la paz sin motores en la Avenida de la Costa que es imposible ignorar el ruido de las lanchas y los barcos. Apenas la mirada se topa con la barranca, la imagen de Marcelo Abram nadando diez metros más atrás que su compañero Mauricio deja de estar latente. Ahora se personifica.
* * *
La firma de Marcelo Abram era recurrente en La Capital, medio gráfico para el cual trabajaba desde hacía más de una década.
El jueves 15 de noviembre, La Capital publica, en el día del aniversario del diario, la triste noticia. Manotazo duro, golpe helado se titula el apartado a pie de página. “Tenía una capacidad increíble para exorcizar con una broma […] y hacía reír siempre”, se lee. “Como periodista, mostró una vocación y una voluntad para buscar la noticia que le hicieron ganar la confianza de sus editores, en un lugar donde la información es siempre caliente como es el cordón industrial”.
Sórdido es el juego del destino que, con una advertencia fútil, estampa su huella en nuestra vida y nos las quita días después.
El domingo 11 de noviembre, el diario La Capital encabezaba la sección La Región con una nota, firmada justamente por Abram, cuyo titular todavía asombra e indigna: "Preparan un ambicioso sistema de rescate y emergencias portuarias". El artículo abarca una plana completa de la versión impresa. En el epígrafe a una de las fotos se destacan las palabras, “Las lanchas estarán equipadas para el traslado de pacientes en situación de emergencia. Todo se coordinará desde la central”. La lancha que muestra la fotografía porta la inscripción “rescate náutico”.
* * *
Estoy por el Paseo Ribereño, ese dragón chino que atraviesa la playa de algunos clubes privados. La isla se ve más cerca, el río está “picado”. Un circuito para ciclistas que ya corrieron su maratón bloquea el acceso a la tabla naranja tradicionalmente adosada al portón de las piletas del Parque Alem —hay agua en las piletas, síntoma del verano rosarino. "Summer’s in the air, everywhere you look around". Freno la bici, me acerco al portón. Más allá del alambrado que media entre las piletas y el camping de los municipales, otra vez el río Paraná. Otra vez los barcos, las motos de agua, las lanchas. Hay que seguir viaje, me digo, todavía falta para llegar al río de Abram.
* * *
La rótula de mis rodillas padece la ruta inclinada perpendicular al parque náutico Ludueña. Hay lanchas a un lado y al otro del arroyo, y también en tierra, a la sombra de los árboles. Enseguida cobra protagonismo la usina de Sorrento. El relieve que la cortadora le imprimió al césped le otorga la inexorable identidad de llanura rastrillada. Atrás quedó el parque náutico, el arroyo Ludueña.
Me pregunto si la lancha que atropelló a Abram habrá salido de esta guardería náutica, o quizás de la que está más adelante, o de alguna de las que fui dejando atrás.
* * *
Marcelo “El Turco” Abram, periodista y nadador experimentado, era un tipo de pasiones divididas. A sus 51 años, el deporte al aire libre no era para él un simple hobbie, un sueño frustrado o un mero pasatiempo. La natación era su especialidad, su auténtica otra mitad; andar a caballo y esquiar, sus segundos predilectos.
El suyo era un espíritu que rayaba en lo multifacético. Como deportista concienzudo, activo y emprendedor, elaboraba sus propias comidas. El roquefort era su ingrediente favorito; la flora y la fauna debieron jugar un papel decisivo a la hora de moldear aquella personalidad espontánea y carismática, responsable y trabajadora.
La adrenalina y la variedad formaban parte de su vida como deportista y como profesional de la comunicación. En las fotos aportadas por los medios después del accidente a mediados de noviembre, Marcelo porta siempre una sonrisa, el marco es el deportivo, el fondo una pileta o la playa rosarina; su expresión es de una vitalidad y orgullo arrolladores.
Cuando el miércoles 14 de noviembre Marcelo salió a entrenar para una competencia en aguas abiertas, lo hizo junto a dos compañeros. Uno de ellos, Mauricio, era amigo cercano del nadador y había compartido con éste, entre rutinas de entrenamiento y competencias, el cumpleaños de quince de la hija del periodista.
Aquel miércoles el clima era caluroso, pero el calor era agradable; el sol invitaba al agua.
Marcelo y Mauricio salieron a nadar al norte de la Rambla Catalunya. Se desprendieron de sus bolsos, como era su costumbre, y partieron hacia las aguas del Paraná: Marcelo llevaba unas ganas genuinas de entrenar para las competencias en aguas abiertas de las que próximamente iba a participar y el torpedo naranja que lo volvería visible ante los ojos de las embarcaciones.
Entre las dos y dos y media de la tarde, Mauricio volteó ante la sorpresa del ruido producido por un golpe a escasos metros de sus espaldas. En el relato de su amigo, Marcelo gritó: “¡Me ahogo, Mauri, estoy herido!"
La hélice de una lancha en la que iban tres jóvenes mayores de edad había alcanzado parte del brazo izquierdo y tórax del periodista.
* * *
Rambla. Al ir en bici veo pasar, como en una ilusión óptica que no es ilusión, una “R” tras otra, de color rojo y amarillo, rojo y verde. Rambla.
Como aquel miércoles, tanto en la zona de la Florida pública como en la paga, la diversidad es bienvenida en las aguas del río Paraná. Abundan los botes y los kayaks, pero entre ellos se cuela alguna que otra moto de agua, alguna piragua, muchas lanchas. La cercanía de los motores acuáticos con los andariveles que demarcan la zona de baño para los rosarinos es alarmante. Bañeros hay, uno cada cierto trecho.
“Luego de la muerte de Marcelo Abram: Piden informes por la seguridad en el río”, resuenan, uno tras otro, los titulares de los últimos días de noviembre. “La muerte de un nadador desnudó fallas en los controles en la navegación en el Paraná”; “Nadadores proponen crear un corredor seguro entre La Florida y Remeros”; “La lancha que chocó a Abram estaba a nombre de una mujer”.
“Homicidio culposo” sería el rótulo para la causa iniciada por la magistrada Marcela Canavesio, Juzgado Correccional Nº 10 de Rosario.
* * *
Cuando Marcelo Abram ingresó al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, lo hizo gracias al solidario traslado de un vehículo particular y no de la mano de la ambulancia que debió llevarlo hasta allí. A pesar de la previa asistencia de una enfermera en la costa, el nadador ya había sufrido una pérdida de sangre muy importante. Es irónico que así sea, pero el tiempo no se detiene, siquiera cuando más lo necesitamos. El tiempo tampoco se detuvo para Abram.
Los tripulantes de la lancha que atropelló a Marcelo lo habían alcanzado hasta la costa; Mauricio nadó a la par de la embarcación. La escena, según la cuentan quienes la vieron, fue desesperante: los gritos de socorro se mezclaron con las corridas de los guardavidas. Una mujer se acercó en calidad de médica —carecía de elementos pertinentes para ayudar; una ambulancia privada pasó por allí, fue detenida ante la necesidad imperante de querer salvar una vida —la ayuda fue negada y el herido siguió desangrándose.
“Prefectura tardó más que la ambulancia”, diría luego una testigo en uno de los informes de Telenoche para Canal Tres. “La ambulancia vino después de que lo habían cargado en la chata. Salió a correrlo atrás, a ver si lo alcanzaba antes que llegara al hospital".
Veinte minutos aproximados es lo que tardó la ambulancia en llegar adonde se encontraba Marcelo, según lo indicado por Viviana Esquivel, directora del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria. El miércoles 14 de noviembre fue un día de accidentes varios para la ciudad de Rosario, y al estar ocupada con otra emergencia, la ambulancia del hospital Alberdi tampoco pudo contarse como posible recurso de traslado. Así obra el tiempo, es todo o nada; el todo y la nada.
* * *
Una vez que bajo de la bici, me acerco a la costa y doy con una vista panorámica difícil, preocupante. “El lema del capitalismo alcanzó al Río Paraná”, pienso. Entre veleros, piraguas, bikinis, motos, lanchas, torsos desnudos y kayaks, la filosofía reinante en el río no dista de la francesa laissez faire, laissez passer. “Dejar hacer”, ¿”dejar pasar”?
Hoy, el plano no parece distar demasiado de aquel miércoles de accidentes varios y colapso de la línea de emergencias rosarina. El peligro no parece haber abandonado las aguas del río Paraná. La gente está allí; las lanchas también.
Sí son visibles los agentes de la GUM (Guardia Urbana Municipal); los guardavidas en sus garitas, atentos; la cartelería está, como estuvo antes; el boyado para señalizar zona de baño está, pero algunos rosarinos desdeñan la idea de un límite... Con esto y todo, ¿será suficiente?
“La muerte de mi amigo y colega Marcelo Abram es injusta porque pudo haberse evitado si no se hubieran producido una cadena de irresponsabilidades", reza parte del copete de una nota de opinión por Carlos Delicia, publicada el 16 de noviembre de 2012 en el medio digital sinmordaza.com.ar.
* * *
Los medios revisan con menor frecuencia la figura de Marcelo Abram. Como sucede con muchos casos semejantes, el precio de una alarma reveladora de grietas en sistemas de salud y emergencia, transporte y señalización, es la vida de un otro.
A Marcelo no alcanzaron a operarlo en el Eva Perón. Falleció pasadas las cinco de la tarde, el mismo día del accidente. Un paro cardíaco impidió la intervención quirúrgica.
Después de una racha meditabunda de cavilaciones ahora inútiles, vuelvo al manubrio. La lógica circular señala que la vida es una rueda y que, por lógica, hay que seguir pedaleando.
Ahí está el río, aquí estamos nosotros. La sensación en mi boca es ahora la del agua: inodora, incolora… Insípida. ◘ ◘ ◘
- - - - - - -EN BLOGUEROS, diario La Capital online y recogido en Crónicas y cronistas, blog De Artículos y Revisiones
VISITA A PLANTA: ELOGIO DE LOS PERIODISTAS GRÁFICOS
©2013 Delfina Morganti Hernández
Los redactores de un diario no son humanos; son animales que fagocitan las partes del mundo que absorben para devolvérselas a sus habitantes en fragmentos invaluables de historia reciente. Aquí una mirada al fascinante y vertiginoso mundo de los periodistas gráficos.
Acto I
Como Charlie en la fábrica de las noticias
Como Charlie en la fábrica de las noticias
Estoy en el primer piso del edificio de calle Sarmiento entre Córdoba y Santa Fe, donde desde 1889 tiene su sede el diario La Capital. Al cruzar la puerta de una gran sala rectangular de paredes blancas, el ojo se choca con un patrón serial. No sé cuántos son, pero son muchos; están ubicados en filas, cada uno tiene un espacio relativamente chiquito para trabajar y un monitor enfrente. Los periodistas están inmersos cada uno en su propio mundo, transitando la vorágine de redactar la historia que saldrá en la edición de mañana. En todos los boxes el panorama es el mismo pero distinto. Uno de los periodistas sostiene el teléfono inalámbrico entre la oreja y el hombro, y mientras articula unos breves “Se”, “Mm”, “Ajá”, las manos ejecutan toda la acción sobre el teclado. A medida que el texto en su pantalla engorda, parecería como si el documento de Word se poblara solo; justo enfrente, otro redactor recorre con la mirada, entre incrédula y fascinada, las que bien podrían ser sus propias líneas en la pantalla. Ahora entorna los ojos, ahora se ríe. ¿Se estará riendo de lo que escribió él mismo o de lo que escribió algún otro? Mientras cada uno asume la jurisdicción sobre el texto que le toca escribir, yo cobro consciencia de que estoy acá. Hoy. Estoy acá hoy, viendo cómo se hace el diario de mañana, perdiendo la noción del tiempo, pero un dato es seguro: nadie está haciendo menos de dos cosas a la vez.
Los redactores de un diario no son humanos comunes, como esos que uno se cruza por la calle un día cualunque; que se vean como humanos es una casualidad. Nacen con un doble de riesgo incorporado. Por eso, cuando el periodista cruza el umbral de la Redacción, el hombre se convierte en artífice y cómplice de una ineludible metamorfosis: sale el hombre, entra el redactor.
Como redactor pondrá al servicio de su texto un sexto sentido; aguzará más el oído, activará su olfato de perro policía, la intuición del guía y la destreza manual del pianista. Con la atención dividida, los periodistas gráficos se sumergen en la apremiante tarea de gestación del texto con todo su bagaje y experiencia a flor de piel. Lo que leen, lo que escuchan, toda la información que recaban durante su rápido intervalo de investigación preescrituraria sufrirá una transformación. Todo está sujeto a sus poderes de reformulación.
—¡Marcelooo!—lo llama una voz ronca que osa interrumpir el tecleo incesante de las manos de Marcelo, quien está trabajando a todo vapor. Se trata del periodista con el teléfono pegado a la oreja. Por unos segundos, nadie se inmuta. Con cierto delay, algún colega responde por él:
—¡Está ocupado!
Nadie se levanta de su silla.
—Ah, bueeeeno—contesta la voz ronca, y a continuación, no se sabe por qué motivo logístico interno, emite una serie de sonidos extraños, como cómplices de algo que no sé qué será. Definitivamente los redactores de un diario no son humanos; son algo más.
Los redactores de un diario no son humanos comunes, como esos que uno se cruza por la calle un día cualunque; que se vean como humanos es una casualidad. Nacen con un doble de riesgo incorporado. Por eso, cuando el periodista cruza el umbral de la Redacción, el hombre se convierte en artífice y cómplice de una ineludible metamorfosis: sale el hombre, entra el redactor.
Como redactor pondrá al servicio de su texto un sexto sentido; aguzará más el oído, activará su olfato de perro policía, la intuición del guía y la destreza manual del pianista. Con la atención dividida, los periodistas gráficos se sumergen en la apremiante tarea de gestación del texto con todo su bagaje y experiencia a flor de piel. Lo que leen, lo que escuchan, toda la información que recaban durante su rápido intervalo de investigación preescrituraria sufrirá una transformación. Todo está sujeto a sus poderes de reformulación.
—¡Marcelooo!—lo llama una voz ronca que osa interrumpir el tecleo incesante de las manos de Marcelo, quien está trabajando a todo vapor. Se trata del periodista con el teléfono pegado a la oreja. Por unos segundos, nadie se inmuta. Con cierto delay, algún colega responde por él:
—¡Está ocupado!
Nadie se levanta de su silla.
—Ah, bueeeeno—contesta la voz ronca, y a continuación, no se sabe por qué motivo logístico interno, emite una serie de sonidos extraños, como cómplices de algo que no sé qué será. Definitivamente los redactores de un diario no son humanos; son algo más.
CUANDO EL ESCRITOR NO SE DA POR VENCIDO...
TAMPOCO SE DA POR SATISFECHO
©2019 Delfina Morganti Hernández
Cada 13 de junio se conmemora el Día del Escritor en Argentina, en honor al natalicio de Leopoldo Lugones, fundador de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) y autor de 35 obras en vida. Aquí una nota a propósito de quienes escribimos en todas sus formas.
Cuando en la Jornada por el Día del Traductor en Rosario (2010) le pregunté a Angélica Gorodischer si acaso no solía volver sobre sus textos con ganas de seguir corrigiendo, suprimiendo, poniendo, sacando, volviendo a escribir, etcétera, pensó apenas un segundo y respondió que esa práctica correspondía más bien a algunos de sus colegas, pero que ella no solía experimentarla. Personalmente, como traductora, todavía hoy me sorprende su respuesta; como escritora, la creo en parte afortunada y, por entonces, pensé algo así como: “Esta mujer está escapando del mal que nos aqueja a tantos otros, esos otros que formamos parte de un mismo cuerpo y que también escribimos”.
CRÓNICA DE UNA ESTADÍA EN LA ESCUELA DE OTOÑO DE TRADUCCIÓN LITERARIA 2017
©2017 Delfina Morganti Hernández
La Escuela de Otoño de Traducción Literaria (#EOTL) es esa clase de experiencia que, antes de empezar, genera todo tipo de expectativas y, antes de terminar, inspira una buena dosis de nostalgia por aquello que uno extraña antes de que llegue a su fin.
La tercera edición de este programa intensivo de traducción literaria, investigación y escritura creativa estuvo organizada por las traductoras y docentes Lucila Cordone, Estela Consigli y María Laura Ramos (del IES en Lenguas Vivas Juan R. Fernández), en el marco del proyecto “Open World Research Initiative” (OWRI), con el aval y patrocinio de diversas instituciones, como el British Centre for Literary Translation (BCLT) y la University of East Anglia (UEA), entre otras.
Si tuviera que definirla con mayor precisión, diría que la EOTL es una dimensión diferente en la que convergen las andanzas y los desafíos de los que escriben, los que leen, los que traducen, los que adaptan y los que reescriben. Este año, estudiantes de traducción y profesionales de distintas partes del país y del mundo trabajamos de manera colaborativa con el autor inglés Giles Foden (The Last King of Scotland, 1998) sobre la base de una obra en curso que, a pesar de estar escrita en inglés, narra la historia de una protagonista argentina atormentada por sucesos relacionados con la Guerra de Malvinas.
La tercera edición de este programa intensivo de traducción literaria, investigación y escritura creativa estuvo organizada por las traductoras y docentes Lucila Cordone, Estela Consigli y María Laura Ramos (del IES en Lenguas Vivas Juan R. Fernández), en el marco del proyecto “Open World Research Initiative” (OWRI), con el aval y patrocinio de diversas instituciones, como el British Centre for Literary Translation (BCLT) y la University of East Anglia (UEA), entre otras.
Si tuviera que definirla con mayor precisión, diría que la EOTL es una dimensión diferente en la que convergen las andanzas y los desafíos de los que escriben, los que leen, los que traducen, los que adaptan y los que reescriben. Este año, estudiantes de traducción y profesionales de distintas partes del país y del mundo trabajamos de manera colaborativa con el autor inglés Giles Foden (The Last King of Scotland, 1998) sobre la base de una obra en curso que, a pesar de estar escrita en inglés, narra la historia de una protagonista argentina atormentada por sucesos relacionados con la Guerra de Malvinas.
- - - - - - -EN CALIDOSCOPIO 2017 ABRIL-MAYO, Boletín de la AATI, pp. 18 a 20